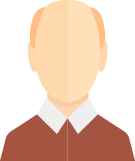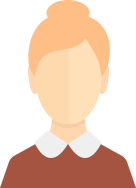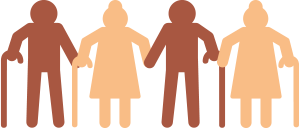Tania no se llama Tania, su nombre poco importa ahora, digamos que tiene 82 años y que vive sola, aunque no vive sola. Sus hijos trabajan fuera, llegan cansados y no escuchan cuando ella habla de la junta inservible de la olla, del clordiazepóxido faltante, de una nube que parece un perro, de que está bueno jugar perro grande en la bolita esta noche, del dolor en la pierna derecha, de que Primitivo, el vecino de al lado empezó con un dolor así y se untó una pomada del “yuma”.
En una jaba de saco, Primitivo carga los plátanos burros que le gustan a su hermana. Se pasa el día secando los charcos del patio o sacudiendo el polvo de la casa. Nunca fumó ni bebió aunque de vez en cuando se toma dos cervecitas. Solo algo lo irrita: “Hay una tonga de gente que uno ha visto crecer y a veces pasan por tu lado y no te miran. A mí sí que no me roba tiempo saludar, es mi cultura, la cultura de un viejo”.
Cuando desanda la calle real con su bastón, a Miguelina le gusta decir adiós a los jovencitos con los que se cruza, les recuerda a sus antiguos alumnos. En su casa la espera Mocha: un pequinés vestido de rosa, una radio para oír música clásica y el caballete en el que pinta los paisajes de su infancia. “Tengo fuerzas para comerme el mundo”, afirma.